INTRODUCCIÓN
El ecologista norteamericano James Garrett Hardin propuso una paradoja
denominada la tragedia de los bienes comunes, en la cual los bienes
con características de consumo rival y de no exclusión de terceros tienen
mayores posibilidades de agotarse debido a las acciones humanas. Para
este autor, no existen incentivos para que las personas cuiden los bienes
comunes, pues si no los consumen, otros los consumirán (Hardin, 1968).
Las soluciones que se han ideado para esta tragedia son la privatización
de los bienes a partir de la cual se espera que el particular se ocupe de su
cuidado, o su transformación en un bien de carácter público cuya vigilancia
y protección estará a cargo del Estado, tal es el caso de los Parques
Nacionales Naturales (PNN).
En el caso colombiano, de acuerdo con la normatividad, el Estado
es el garante de preservar los PNN, aunque históricamente la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
entidad encargada de su administración y manejo, ha presentado
debilidades estructurales en ámbitos económicos, logísticos y técnicos, lo
que incluye una cantidad insfuciente de talento humano y la difícil coordinación
con otros estamentos del Estado y de las comunidades (Durán,
2009), que le permita cumplir adecuadamente sus funciones. Esto se ve
reflejado en la percepción de las comunidades (Romero & Palacio, 2018),
en el aumento de la violencia (Ulloa, 2010, p. 83-85), la minería ilegal y los
cultivos ilícitos en los PNN (Morales, 2017, p. 9).
Otro aspecto para considerar es la presión que han ejercido los colonos
sobre las áreas protegidas, dinámica que se ha visto incrementada
luego de los acuerdos de paz del Teatro Colón. En los momentos más
álgidos del conflicto armado, se generaron fenómenos masivos de desplazamiento
forzado, en los cuales uno de sus efectos fue la reforestación y
preservación de zonas protegidas, que se recuperaron naturalmente al no
estar ocupadas, si se considera que es justamente en estos territorios donde
se han presentado buena parte de las confrontaciones bélicas entre las
fuerzas armadas del Estado, los grupos insurgentes y otros al margen de la
ley. En la actualidad, con los acuerdos de paz, una parte importante de los
miembros de las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
se desmovilizó, con la consecuencia lógica de abandonar territorios que
ocuparon militarmente en PNN y ello permitió que algunas de estas zonas
se volvieran a colonizar, lo que ha generado conflictos socioambientales, en cuanto a la diferencia entre lo que el Estado le permite hacer a las comunidades
en estas áreas protegidas y las acciones que muchos colonos
realizan en el territorio (Díaz, 2008; Cruz, 2017).
Con los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Colombia y
las FARC Ejército del Pueblo (EP) en el Teatro Colón se dio por terminado
un conflicto de más de 50 años, aunque se debe advertir que aún se encuentran
activos otros grupos al margen de la ley a quienes se les suma un reducto
de las FARC-EP declarados en disidencia por no avalar estos acuerdos.
Sin lugar a duda, en lo corrido de 2017 y gran parte de 2018, los acuerdos
condujeron a que se redujera de forma considerable la violencia en el país,
especialmente en áreas protegidas ambientalmente; no obstante, si se considera
que la superación de la violencia en sí misma no implica el único reto
en las áreas protegidas, debe tenerse en cuenta la importancia de analizar
desde la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos lo que puede pasar
en estos territorios.
Los PNN se enfrentan a la posibilidad de que las dinámicas que se
generen a partir de los acuerdos de paz puedan conducir a una tragedia de
los bienes comunes, esto debido a la susceptibilidad de los parques a convertirse
en lugares de explotación de recursos de forma intensiva (agricultura,
ganadería, minería, industria maderera, actividades ilícitas, etc.), motivo por
el cual este artículo pretende mostrar las bondades y dificultades del uso de
la teoría de gobernanza policéntrica como una manera de alcanzar la sostenibilidad
socioambiental de estos territorios.
Elinor Ostrom propuso el término gobernanza policéntrica como respuesta
a la tragedia de los bienes comunes, en la cual los colectivos, las comunidades
y el Estado (es decir, las diferentes ramas de poder) van trabajando
de forma acoplada para hacer un ejercicio más eficiente de la gestión del
territorio (Caballero et al., 2015, p. 26-30). Desde esta postura no se propone
un modelo único de gestión, pues los esquemas impuestos son estáticos y
pueden generar resistencia en las comunidades; en cambio, Ostrom propone
unos principios que pueden orientar el diseño de las reglas de juego en los
territorios.
De acuerdo con las evidencias empíricas, el análisis de metadatos y la
experimentación, que son el sustento de la teoría de gobernanza policéntrica
de Ostrom, los ocho principios de diseño o de mejores prácticas para generar
instituciones sostenibles y que perduren en el tiempo son:
1A. Límites de los usuarios: existen límites claros y comprendidos localmente
entre los usuarios legítimos y los no usuarios.
1B. Límites de los recursos: existen límites claros que deslindan los recursos
de uso común específicos de otros sistemas socioecológicos mayores.
2A. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de apropiación y
provisión son congruentes con las condiciones sociales y ambientales
locales.
2B. Apropiación y provisión: las reglas de apropiación son congruentes
con las reglas de provisión; la distribución de los costos es proporcional
a la distribución de beneficios.
3. Arreglos de elección colectiva: la mayoría de los individuos afectados
por el régimen de regulación de un recurso tiene autorización de
participar en la elaboración y modificación de sus reglas.
4A. Monitoreo: los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son
usuarios ellos mismos, monitorean los niveles y las formas de apropiación
y provisión.
4B. Los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos
mismos o monitorean las condiciones de los recursos.
5. Sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas
empiezan siendo muy bajas, pero se vuelven más fuertes cuando un
usuario incumple repetidamente una regla.
6. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios locales
para resolver conflictos entre los propios usuarios o con funcionarios,
rápidos y de bajo costo.
7. Reconocimiento mínimo de los derechos: los derechos de los usuarios
locales para elaborar sus propias reglas son reconocidos por el
gobierno.
8. Empresas anidadas: cuando un recurso de uso común está cercanamente
conectado a un sistema socioecológico más amplio, las actividades
de gobernanza están organizadas en múltiples niveles anidados.
(Ostrom, 2014, pp. 34-35).
Para cumplir con lo anteriormente descrito, el presente trabajo se dividió
en cuatro partes: en la primera se muestra de forma introductoria cuál
ha sido el tratamiento jurídico que se le ha dado a los PNN en Colombia; en
la segunda se mencionan los cambios que puede tener la regulación de estos
territorios debido a los acuerdos de paz; y en la tercera se realiza el análisis de gobernanza policéntrica sobre la realidad socioambiental del PNN Paramillo,
para culminar con las conclusiones.
El abordaje metodológico del problema se hizo a través de un enfoque
cualitativo de corte hermenéutico, en el cual se analizó “toda expresión de
significados” (Valdivieso & Peña, 2007, p. 388) que tuvieron las personas
que escribieron sobre el fenómeno, en este caso, de la actualidad socioambiental
del PNN Paramillo. Para cumplir con el objetivo de este enfoque se
usó un análisis documental o bibliográfico, esto es,
la captación por parte del investigador de datos aparentemente desconectados,
con el fin de que a través del análisis crítico se construyan
procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y de abstracción
discursiva del mismo, para así valorar o apreciar nuevas circunstancias
(Botero, 2003, p. 111),
en los textos académicos (incluídos informes públicos o de organismos
internacionales) y no académicos (prensa escrita), con el fin de tener un
acercamiento formal a este problema.
1. LOS PNN Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA EN COLOMBIA
De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible expedido por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, el Sistema de PNN forma parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Decreto 1076, 2015). Está definido en el artículo 2.2.2.1.1.3 del
mismo decreto, y se integra por diferentes tipos de áreas (parque nacional,
reserva natural, área natural única, santuario de flora, santuario de fauna y
vía parque) que habían sido consagradas previamente en el artículo 329 del
Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Según lo consagrado en el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1076 de
2015, la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales corresponde a la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN); en tanto la reserva,
delimitación, alinderación y declaración es competencia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Decreto 1076, 2015).
Colombia cuenta con 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de
PNN, las cuales están a cargo de la UAESPNN (figura 1).
Figura 1. Mapa del Sistema de Parques Nacionales Naturales en Colombia.
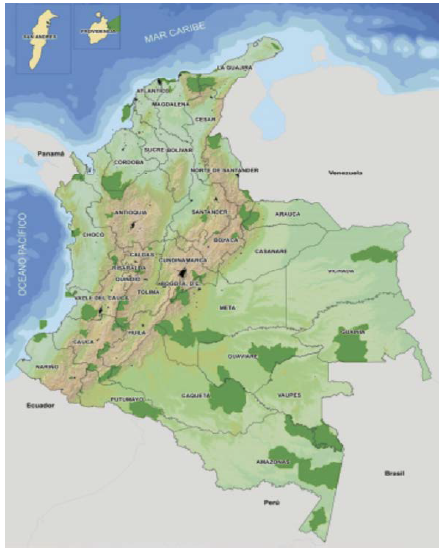
Fuente: DANE (2014).
El área total de los PNN, entre marítima y continental, es de 14,4 millones
de hectáreas (ha); el área total de los PNN de referencia para el boletín
11 del Censo Nacional Agropecuario de 2014 (DANE, 2015, pp. 3-4) es de 12,9 millones de ha, ya que no se analizaron los corales de profundidad del
mar Caribe: el santuario de Fauna Playón y Playona (Acandí, Chocó) y Bahía
Portete Kaurrele (La Guajira). Más del 10 % del territorio continental de
Colombia protegido por PNN lo que incluye 43 PNN, 10 santuarios de fauna
y flora, dos santuarios de flora, dos reservas naturales, una vía parque y un
área natural única (DANE, 2015, pp. 3-4).
En el caso del departamento de Antioquia, aparecen en el Registro
Único de Áreas Protegidas (Runap) 79 en todas las diferentes categorías,
que constituyen 689.424,82 hectáreas (PNN de Colombia, 2019) y de estas
tres son PNN, las cuales se caracterizan en la tabla 1
Tabla 1. Los Parques Nacionales Naturales (PNN) en el departamento de Antioquia.
| Nombre
del PNN |
Extensión
(ha) |
Normatividad |
Ubicación |
PNN
Las Orquídeas |
32.000 ha |
Resolución 071 (Ministerio
de Agricultura,
1974); Acuerdo
014 (Inderena, 1973a) |
Departamento de Antioquia
(municipio de Frontino), en la
cordillera Occidental, dentro
del complejo del Chocó Biogeográfico |
PNN
Los Katíos |
52.000 ha |
Acuerdo 037 (Inderena,
1973b), Acuerdo
016 de 1979 (PNN,
2006), Resolución
2394 (Inderena,
1995); Acuerdo 0026
(Inderena, 1982). |
Se encuentra entre los departamentos
del Chocó y Antioquia,
en el lado chocoano en
los municipios de Unguía (2
%), Ríosucio (63 %) y en el
lado antioqueño en el municipio
de Turbo (35 %) |
PNN
Paramillo |
460.000 ha
(equivale
al 4 % del
territorio
nacional) |
Resolución 0163 (Ministerio
de Agricultura,
1977); Acuerdo
024 (Inderena, 1977) |
Aproximadamente el 74,14
% del parque está localizado
en el departamento de
Córdoba, en los municipios
Montelíbano, Tierralta, Puerto
Libertador y San José de Uré
y el 25,86 % se encuentra en
Antioquia en los municipios
de Carepa, Chigorodó, Dabeiba,
Tarazá, Ituango, Mutatá y
Peque. |
Fuente: elaboración propia con base en información de PNN (s. f.)
Los PNN son considerados recursos de uso común, los cuales tienden
a ser sobreexplotados y degradados por la actividad humana, lo que debe ser
revertido so pena de generar una gran afectación de estas áreas protegidas y
de las comunidades que actualmente se encuentran en el territorio o en sus
zonas de influencia. A propósito, expresa Ostrom lo siguiente:
No se puede aseverar que todas las iniciativas locales funcionan bien
y todas las de gran escala lo hacen mal. A partir de la bibliografía
empírica, solo se puede llegar a una conclusión: evitar la sobreexplotación
y la destrucción de los recursos de uso común que usan muchos
individuos constituye un problema de envergadura. No hay que
pensar que estos problemas quedarán resueltos mediante un proceso
automático. Superar el conflicto de los comunes conlleva siempre un
esfuerzo (Ostrom, 2015, p. 79).
Afirma Ostrom que:
El consumo de unidades de recurso como agua, peces o árboles por
una persona disminuye las unidades disponibles para los demás. Los
árboles talados o los peces capturados por un usuario ya no están disponibles
para el resto. Más aún, la prosperidad sustractiva que tienen
los recursos de uso común es una característica que comparten con las
mercancías privadas (Ostrom, 2015, p. 80).
El concepto de recurso de uso común, actualmente enunciado de manera
general como bienes comunes, se refiere a un amplio conjunto de recursos
naturales y culturales que comparten muchas personas. Desde esta
perspectiva los bosques o en el caso colombiano, los parques naturales, son
recursos de uso común, igual que los ríos, los océanos, los glaciares, que
son imprescindibles para la supervivencia de los seres vivos en el planeta.
El desafío que tienen las sociedades y los estados con los bienes comunes es
su sostenibilidad en el tiempo, pues una mala utilización podría traer como
consecuencia el agotamiento de estos bienes.
Con relación a lo anterior y con los PNN en Colombia como ejemplo,
dentro de los riesgos que actualmente tienen y que pueden afectar su
función ecosistémica, así como su sostenibilidad son: a) la posible llegada
de nuevos colonos como consecuencia del posacuerdo con las FARC; b) la
expansión de la minería y otros procesos extractivos ilegales; c) la proliferación
de los cultivos intensivos, entre ellos, los de drogas ilícitas; y d) las amenazas a guardaparques, ambientalistas y líderes comunitarios (Semana
Sostenible, 2019a).
La minería legal y especialmente la ilegal han provocado grandes
impactos ambientales en los PNN: la deforestación de algunos sectores; el
uso de componentes tóxicos para humanos, plantas y animales; el uso de
maquinaria amarilla (como dragones y retroescavadoras); el uso de pólvora;
la degradación del suelo debido a estos procedimientos; etc., lo cual ha sido
difícil de controlar por las autoridades, pese a los esfuerzos del Estado en
algunos de ellos. Esto sucede por la gran extensión de los parques, por las
pocas alternativas económicas que se les brinda a algunos habitantes y por la
falta de compromiso de algunos ciudadanos (El Tiempo, 2017).
En el informe denominado Colombia: monitoreo de territorios afectados
por cultivos ilícitos 2017, de la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, presentado en julio de 2017, se indica que a partir del
año 2016 incrementaron de forma considerable en algunos PNN del país las
hectáreas de cultivos ilícitos, y alcanzaron la cifra de 171.000 ha, la más alta
en la historia (Unodc, 2017). A continuación, se presenta la tabla 2 tomada
del citado informe donde se ilustra la situación.
En la tabla 2, se puede identificar que desde el año 2016 varios parques
presentaron un aumento en los cultivos ilícitos con relación al año 2015, de
hecho “el 70 % del área sembrada con coca en 2016 se concentra en tan solo
tres áreas protegidas: Sierra de la Macarena, Nukak y Paramillo” (Unodc,
2017, p. 53).
Tabla 2. Estado de cultivos ilícitos en los Parques Nacionales Naturales (PNN) en Colombia
| Región |
Parque |
2015 |
2016 |
2017 |
| Amazonía |
Puinawai |
0 |
6 |
0 |
| Central |
Catatumbo Barí |
416 |
699 |
778 |
| Paramillo |
766 |
1.278 |
1.557 |
| Serranía de los Yariguíes |
0 |
5 |
6 |
| Meta-Guaviare |
Nukak |
1.170 |
1.765 |
1.136 |
| Sierra de la Macarena |
2.563 |
2.548 |
2.832 |
| Cordillera de los Picachos |
1 |
0 |
5 |
| Serranía de Chiribiquete |
0 |
10 |
0 |
| Tinigua |
256 |
276 |
326 |
| Orinoquía |
El Tuparro |
5 |
8 |
15 |
|
| Pacífico |
Los Farallones de Cali |
279 |
269 |
527 |
| Munchique |
186 |
325 |
533 |
| Sanquianga |
16 |
45 |
51 |
| Putumayo-Caquetá |
Alto Fragua Indi Wasi |
42 |
20 |
37 |
| La Paya |
599 |
716 |
481 |
| Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande |
1 |
2 |
2 |
| Serranía de los Churumbelos |
10 |
11 |
13 |
| Sierra Nevada |
Sierra Nevada de Santa Marta |
2 |
12 |
2 |
| Total |
6.312 |
7.995 |
8.301 |
Fuente: Unodc (2018)
El incremento de los cultivos ilícitos, de la minería ilegal y de la colonización
al interior de los PNN y en general en las reservas forestales del
país implica necesariamente un incremento en la deforestación de áreas de
especial importancia ecológica. Algunos de los impactos más recurrentes en
los PNN derivados del proceso de deforestación y que se evidencian en los
documentos citados hasta el momento son:
• Ampliación de la frontera agrícola.
• Uso inadecuado o incompatible en áreas que son para la conservación y
que se someten a actividades productivas.
• Asentamiento de poblaciones, con un impacto fuerte sobre el territorio,
pues modifican su vocación y consolidan poblados que ordenan de manera
diferente el territorio.
• Fragmentación de ecosistemas, para el establecimiento de cultivos ilícitos.
2. LOS PNN EN LOS ACUERDOS DE PAZ DEL TEATRO COLÓN
Los acuerdos de paz del Teatro Colón entre el Gobierno de Colombia y
las FARC-EP, suscritos el día 24 de noviembre de 2016, plantean retos para los
sistemas socioambientales en el país. De dicha situación, no se escapa el Sistema
de PNN debido a que existen estipulaciones que, de implementarse, pueden
impactar positiva o negativamente dicho sistema, como por ejemplo: el cierre
de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, en el punto 1.1.10,
en el que también se contemplan los planes de zonificación ambiental; de igual
forma, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el punto
1.2.1 de los acuerdos; y algunas propuestas sobre la solución al problema de las
drogas ilícitas, especialmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos (PNIS) (Congreso de la República de Colombia, 2016).
Con la propuesta de cierre de frontera agrícola, antes mencionada, se
busca establecer el límite entre aquellos terrenos con vocación agropecuaria
y aquellos cuya riqueza natural o biodiversidad se quiere proteger y con ello
hacer la planificación del territorio. Esto se fundamenta en los principios
de participación de las comunidades y el desarrollo sostenible, con el fin de
proveer a la población colindante un equilibrio entre el bien estar y la defensa
del ambiente. Para conseguirlo, el Gobierno Nacional se comprometió
a diseñar y ejecutar un plan de zonificación ambiental con la participación
de las comunidades y las organizaciones rurales, en el cual se proponen alternativas
económicas para las personas que habitan en las áreas protegidas
o las áreas colindantes y que promuevan y defiendan, entre otras cosas, la
economía campesina sostenible.
Con esta propuesta se utilizan y redimensionan algunos instrumentos
ya existentes en el ordenamiento jurídico colombiano como: las Zonas de
Reserva Campesina (ZRC) que se encuentran reguladas en la Ley 160 de
1994, las reservas forestales reguladas en la Ley 2 de 1959, o la misma zonificación
ambiental que se encuentra en el Decreto 2811 de 1974, para ordenar
y planificar los territorios con el fin de generar equidad y sostenibilidad en
el uso de la tierra y formalizar la propiedad individual y colectiva de los
pequeños agricultores y comunidades.
Dentro de los avances más significativos para cumplir con el cierre
de la frontera agrícola, estipulado en los acuerdos de paz, se encuentra el
anuncio efectuado por el expresidente de la República Juan Manuel Santos
Calderón, el día 21 de junio de 2018 en la Feria Internacional sobre el Medio
Ambiente (FIMA), donde afirmó que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
con el aporte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
participación de otras instituciones nacionales e internacionales, logró definir
la frontera agrícola nacional en 40.075.960 hectáreas y aproximadamente
60 millones de hectáreas son bosques, entre ellas están las áreas protegidas
(El Tiempo, 2018b; Presidencia de la República, 2018). Ese mismo día se
expidió la Resolución 000261 de 2018 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, “por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional
y se adopta la metodología para la identificación general”.
Aunque esto fue lo pactado, luego de la firma de los acuerdos de paz
en el Teatro Colón, según los datos que aparecen en informes oficiales y
de prensa, no se ha consolidado la conservación de los PNN y demás áreas
protegidas, pues la falta de presencia del Estado y la ingobernabilidad sobre
dichas áreas está favoreciendo el incremento de la deforestación.
En declaraciones del exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo, “las disidencias de las FARC están moviendo
familias a zonas de parques nacionales”, lo que indica que
detrás de esto hay bandas criminales, grupos delincuenciales y redes
del narcotráfico que están especulando con la tierra en esa zona (Amazonía).
Información que tenemos de mucha gente de comunidades, es
que los grupos desertores o disidencias de las FARC, sobre todo alías
‘Gentil Duarte’ están moviendo familias a zonas de Parques, instalándolas
allí y ello implica deforestación (Semana Sostenible, 2018b).
En entrevista al actual Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Ricardo José Lozano Picón, este señala que dentro de los PNN más afectados
por la deforestación por cultivos de coca se encuentran “el Parque Nacional
Natural Serranía de la Macarena, el Área Natural Única Nukak, el PNN Paramillo,
y muchos otros más” (Semana Sostenible, 2019b) y además afirma:
Entonces, es este gobierno el que evidencia, desde el sistema de monitoreo
del Ministerio de Ambiente e Ideam, un crecimiento de 30 %
de hectáreas deforestadas asociadas a cultivos de coca; pasando de
tener 38.391 hectáreas deforestadas en el año 2015 a 47.463 hectáreas
en el año 2016, y 49.416 hectáreas en 2017 por esta misma causa
(Semana Sostenible, 2019b)1.
Definitivamente, la situación descrita reordena el territorio de estas
áreas protegidas de una manera contraria a su funcionalidad ecosistémica.
Urge la presencia del Estado no solo de las entidades de control y vigilancia,
sino de las entidades que tienen a su cargo el ordenamiento ambiental y
territorial tales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
corporaciones autónomas regionales, los institutos de investigación científica,
los departamentos y los municipios, para ajustar y, de ser el caso, revertir
este proceso de degradación ambiental que va en aumento.
La institucionalidad es importante y necesaria, pero no se puede olvidar
que dentro de las áreas protegidas habitan comunidades indígenas y
afrodescendientes, campesinos y colonos, los cuales deben ser parte de este
proceso de planeación y ordenamiento territorial, desde una perspectiva de
gobernanza incluyente, mucho más cuando se comprueba en la práctica que
las entidades del gobierno, para el caso colombiano, son ineficientes para
atender y controlar la situación de deforestación y afectación territorial descrita
en los PNN.
Los datos se agravan con lo publicado por Semana Sostenible del día
30 de septiembre de 2018, cuando refuerza las alertas de la deforestación
después de la firma de los acuerdos de paz en el Teatro Colón en las áreas de
PNN, en el siguiente sentido:
Cualquier parecido con lo que está pasando en Colombia, entonces,
no es una coincidencia. En 2015, un año antes de la firma del acuerdo
de paz, se deforestaron 124.035 hectáreas, según el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales-Ideam. Un año después,
la cifra había aumentado a 178.597 hectáreas, 44 % más que el
año anterior. Pero, 2017 fue devastador: 219.973 hectáreas de bosque
fueron arrasadas. La Amazonía concentra el 65 % de la deforestación
nacional con 144.000 hectáreas de selva en el piso; 60 % del desastre
fue causado por incendios provocados por colonos y campesinos
movidos por la especulación de tierra, dinero y coerción de grupos al
margen de la ley. En Parques Nacionales, la cifra llegó a las 12.000
hectáreas destruidas.
Las alertas tempranas trimestrales del Ideam ya daban luces sobre
este despropósito ambiental. En el primer trimestre de 2018, por
ejemplo, el informe refleja que el 46 % de la deforestación se concentra
en tres municipios: La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán
(Caquetá) y Tibú (Norte de Santander). Pero, quizá uno de los hechos
más alarmantes tiene que ver con lo que está pasando en los Parques
Nacionales Naturales.
Según Wendy Arenas, asesora en temas de medioambiente de la Alta
Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del
Gobierno Nacional, lo que ha pasado con el Parque Tinigua es un
desastre mayúsculo. “En tres meses deforestaron 5.700 hectáreas, eso
son como 70.000 canchas de fútbol. Y, ¿dónde estábamos todos?”,
agregó (Semana Sostenible, 2018a).
Es de recordar que apenas han transcurrido cuatro años desde la firma
de los acuerdos de paz y de continuar la situación descrita, la degradación
ambiental y afectación social producto de un nuevo reordenamiento territorial
en estas áreas, puede ser difícil de revertir y corregir. Estamos a tiempo
para que las entidades de control y las diferentes autoridades ambientales
intervengan de manera directa, todo en conjunto con las comunidades locales
y regionales, desde una gobernanza que los incluya, en la perspectiva de
lograr que los acuerdos firmados consoliden una nueva relación social con
la naturaleza que, en vez de deteriorarla, la conserven y manejen adecuadamente
en favor de las generaciones presentes y futuras.
Con el proceso de paz se crearon las figuras de zonas veredales transitorias
de normalización y puntos transitorios de normalización que fueron
los espacios geográficos escogidos para realizar las concentraciones
de aquellos excombatientes que dejarían su armamento una vez firmado el
acuerdo de paz. Esta figura fue reemplazada a partir del 15 de agosto de 2017
por los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) que
benefician no solo a los excombatientes sino a pobladores aledaños (Agencia
Prensa Rural, 2017).
Se tiene previsto que, en los ETCR los excombatientes de las FARC
continúen su proceso de reinserción a la vida civil, lo que incluye la garantía
del sustento a partir de las medidas económicas que se establecieron en el
acuerdo de paz y la posibilidad de recibir capacitaciones para el acceso a
empleo formal. Es importante mencionar que “en Antioquia la presencia de
los desmovilizados en los ETCR confluye en los municipios de Remedios
(62 desmovilizados), Anorí (90), Ituango (133), Dabeiba (191) y Vigía del
Fuerte (11)” (El Tiempo, 2018a). De los anteriores municipios, Dabeiba e
Ituango tienen parte del lado antioqueño del PNN Paramillo.
Para la funcionalidad de los ETCR desde el acuerdo de paz se previó
la implementación de los PDET, que según el Decreto 0893 del 28 de mayo
de 2017 fueron considerados como la columna vertebral de la Reforma Rural
Integral en el punto 1 del acuerdo de paz. El citado decreto establece que los
PDET, cuya vigencia es de diez años, tienen por objetivo “lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo
entre el campo y la ciudad”. El mismo decreto sostiene que los PDET
subyacen a la premisa según la cual
solo a través de un profundo cambio de las condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales de estos territorios será posible sentar
las bases para la construcción de una paz estable y duradera, superar
las condiciones que prolongaron el conflicto armado y garantizar su
no repetición (Decreto 0893 de 2017).
Para alcanzar tal fin, los PDET prevén su desarrollo a partir de varios
pilares, como son:
• Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.
• Reactivación económica y producción agropecuaria.
• Educación y primera infancia rural.
• Vivienda, agua potable y saneamiento básico.
• Derecho a la alimentación.
• Reconciliación, convivencia y paz.
• Infraestructura y adecuación de tierras.
• Salud rural.
A su vez, los PDET tienen como escenario 16 subregiones del país y
170 municipios. En el departamento de Antioquia su implementación está
prevista en las subregiones Bajo Cauca y Nordeste antioqueño (Amalfi, Anorí,
Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia,
Tarazá, Valdivia y Zaragoza), y en el Urabá antioqueño (Apartadó, Carepa,
Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo).
Al respecto, puede plantearse la siguiente ecuación ([ETCR + PDET]
+ PNN) que se presenta en algunas zonas del país donde se ubican los ETCR,
se tiene presencia la figura de PNN y a su vez se prevé la implementación de
los PDET. Es claro que en algunos de los municipios que son jurisdicción de
los PNN –como sucede con el PNN Paramillo, el cual abarca área de los municipios
de Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Tarazá, Ituango, Mutatá y Peque–
también se prevé la implementación de los PDET. En estos casos, la carga
de soporte del territorio frente a la llegada no planificada de nuevos grupos
humanos, termina por generar una transformación acelerada del mismo, lo cual deriva en impactos directos en términos ambientales, lo que involucra
no solo la dimensión social, sino también la física y la biótica.
Una expresión de lo anterior, se ve reflejada en la opinión del anterior
gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien afirmó que: “la
población en los ETCR del departamento está creciendo y estas zonas se
están convirtiendo en ‘pequeños pueblos’ o caseríos, en vista de que los
exintegrantes de las FARC han llevado allí a vivir a algunos familiares” (El
Tiempo, 2018a).
Como un efecto acumulativo a las condiciones inicialmente precarias
que fueron evidentes en estos territorios, se menciona en primer lugar el
cambio en la dinámica demográfica, que conlleva necesariamente a que se
ejerza presión sobre la prestación de los servicios públicos y sociales, así
como la inducción de cambios en las dinámicas socioculturales de la población
que reside habitualmente en estos municipios.
A lo anterior se suman los conflictos políticos, económicos y culturales
que subyacen a la nueva dinámica territorial inducida, lo que a su vez
puede presentarse como una contraposición de intereses del orden nacional
o regional con los intereses locales de grupos pequeños o individuos que
tradicionalmente ocupan los territorios, y que, en algunos casos, podrían
caracterizarse por su vulnerabilidad o debilidad expresada en condiciones
de pobreza, bajo nivel educativo, debilidad o desestructuración de su red organizativa,
entre otros factores que agudizan los graves impactos negativos
de estas decisiones, que terminan por desgarrar los modelos existentes de la
organización social en el territorio (Scudder, 1995, p. 195).
De otro lado, la cercanía de los ETCR con los PNN conlleva, además,
el riesgo de disminución de los bosques por aumento de deforestación, situación
que se presentó en otros países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, tras la firma de
sus respectivos acuerdos de paz (Semana Sostenible, 2018a).
En Ruanda, por ejemplo, según información de la Autoridad de Gestión
Ambiental (Environment Management Authority, REMA), en el período
de 1993 a 2006 las áreas protegidas se redujeron en un 92 %; prueba de
ello es la situación del Parque Nacional Akagera y los bosques de Gishwasti
y Mukura donde se construyeron campamentos para los refugiados y reasentamientos
de los repatriados, fue por este motivo que los bosques se
redujeron en un 64 % (Semana Sostenible, 2018a).
Otro factor de riesgo identificado a partir de la ecuación presentada
([ETCR + PDET] + PNN) está dado en la posibilidad de que se presente especulación en la tenencia de la tierra, no solo en las áreas no protegidas, sino
dentro de PNN (Rojas, 2018), donde la presencia de nuevos colonos se asocia
con la generación de proyectos productivos desde la ilegalidad.
Estos nuevos colonos, que son grandes hacendados, le pagan a un
campesino por adelantar actividades de tala y quema de, por lo menos,
cuatro hectáreas diarias de bosque por 30.000 pesos. En muchos
casos venden estos terrenos, en otros, los usan para el pastoreo de
ganado, que más tarde venden. A lo anterior se suma la gran rentabilidad
que se genera en esta actividad pues al adelantarse en tierras del
Estado, no genera el pago de impuesto, así como tampoco se tienen
restricciones de uso (Rojas, 2018).
En la actualidad, hay una serie de iniciativas que comprometen la
situación de los PNN; Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación
y el Desarrollo Sostenible, considera que:
(…) se están desarrollando proyectos que estimulan la apertura de
nuevas carreteras; están pensando en desarrollar infraestructura para
sacar un modelo de matriz energética, basada en hidrocarburos y biocombustibles
en esos territorios; no hay modelos económicos sostenibles
que reemplacen el cultivo de coca y tampoco se contemplan
estímulos a la formalización de la propiedad en las áreas de amortiguación
(Rojas, 2018).
3. ANÁLISIS DE GOBERNANZA POLICÉNTRICA DEL PNN PARAMILLO
Este parque se encuentra localizado entre los departamentos de Antioquia
y Córdoba. Los municipios que tienen jurisdicción compartida del
parque son: 1) en el departamento de Antioquia: Carepa, Chigorodó, Dabeiba,
Ituango, Mutatá, Peque y Tarazá; y 2) en el departamento de Córdoba:
Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta. Los ETCR más
cercanos al parque son: Llano Grande (Dabeiba) y Santa Lucía (Ituango),
los cuales se ubican cerca de los antiguos corredores estratégicos de los
excombatientes de las FARC. Los resguardos indígenas que se encuentran
en la zona hacen parte de las comunidades Embera Katío y Embera Chamí,
estos resguardos son: Alto Sinú, Quebrada Cañaveral (pertenecientes a los
Embera Katíos) y Yaberaradó (perteneciente a los Embera Chamí).
Paramillo es uno de los PNN con mayor problema de cultivos ilícitos,
de acuerdo con el informe de 2017 del Sistema Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (Unodc), este parque pasó de tener 766 ha de cultivos ilícitos
en el 2015 a 1278 ha en el 2016 y, para el año 2017, registró un total de 1557
hectáreas sembradas con estos cultivos (Unodc, 2018, p. 68), es decir, en dos
años alcanzó más del doble de hectáreas sembradas, situación que unida a
otros factores, genera problemas de sostenibilidad en el territorio o como lo
menciona la propia Unodc:
Dentro de las áreas protegidas, los cultivos de coca no son los únicos
que ocasionan un impacto en los ecosistemas y en la transformación
y afectación del territorio, también se deben considerar otras actividades
como la presencia de ganadería extensiva, la ocupación poblacional
y el desarrollo de infraestructura vial (Unodc, 2018, p. 66).
En el informe de 2018 de la misma entidad, se indica que Paramillo es
uno de los parques con mayor riesgo, en términos de afectación a la biodiversidad
en el corto plazo, por sembrados de cultivos ilícitos, especialmente
de coca, en su zona de amortiguamiento (Unodc, 2019, p. 29). El PNN Paramillo
pasó de tener 1557 hectáreas en el año 2017 a 1786 hectáreas sembradas
de coca en el 2018, datos elaborados con corte a 31 de diciembre de este año
(Unodc, 2019, p. 99).
Según el diario El Espectador en publicación del mes de agosto del
año 2018:
El núcleo principal de deforestación durante este semestre fue cerca
al Parque Nacional Natural Paramillo, al sur del departamento de
Córdoba, en el municipio de Chigorodó. Las alertas fueron identificadas
cerca de los ríos Guapa y León, como consecuencia de actividades
ganaderas y agrícolas de uso lícito e ilícito. Además, según el
Ideam se ha identificado la “extracción de madera para el uso local y
comercial. Se presume que la mayoría de actividades que afectan los
bosques son promovidas por grupos armados” (El Espectador, 2018).
La violencia es evidente en esta zona, donde tiene presencia el Clan
del Golfo, situación que en lugar de reducir tiende a incrementar los procesos
de violencia y ocupación del área protegida, lo cual ha sido denunciado
por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. En efecto, en
una publicación de Verdad Abierta del 20 de enero de 2018, se deja
plasmada la preocupación por la situación de violencia al interior del PNN
Paramillo en el siguiente sentido:
El Alto Sinú parece estar condenado a una violencia perpetua, pues
el Estado ha sido incapaz de contenerla. Ni el proceso de paz a comienzos
de la década del noventa con la guerrilla del EPL, que prácticamente
fue “Dios y Ley” en esta región, ni la posterior desmovilización
colectiva a mediados del año 2000 de los bloques de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que sometieron a sangre y
fuego pueblos enteros en Tierralta y Valencia; ni la reciente dejación
de armas de las FARC, que por más de 30 años convirtió el Nudo de
Paramillo en un fortín militar inexpugnable, han logrado llevar paz y
tranquilidad a esta exuberante y productiva región cordobesa.
El nuevo protagonista de la nueva ola de violencia que atemoriza a comunidades
campesinas e indígenas, líderes y organizaciones sociales,
y que busca prolongar la historia de conflicto armado en el Alto Sinú,
son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por
el gobierno nacional como “Clan del Golfo” (Verdad Abierta, 2018).
Definitivamente la gobernanza en el PNN Paramillo debe incluir a
las comunidades locales, esto es a los campesinos, colonos y comunidades
indígenas asentadas ancestralmente en estos territorios. La complejidad en
el manejo de esta área protegida, escenario de múltiples conflictos sociales,
ambientales y militares, obliga a un trabajo conjunto de concertación y
acuerdo con todos los involucrados pues, como se ha demostrado, el Estado
individualmente resulta ser insuficiente para lograr una adecuada administración
y manejo del PNN Paramillo.
La comunidad debe ser parte de los acuerdos de conservación y manejo,
pero también de los sistemas de control y vigilancia, con la formulación
de normas diseñadas y aprobadas colectivamente, que incrementen
la efectividad en el manejo del área protegida, mucho más cuando en su
interior habitan comunidades indígenas que de acuerdo con la legislación
vigente son autónomas en la manera de manejar y administrar su territorio.
Con la reintegración a la vida civil de los excombatientes de las
FARC-EP del PNN Paramillo debido a la firma de los acuerdos de paz, se
ha incrementado la deforestación de esta área protegida, lo que a criterio de
muchos es evidencia del control social y territorial que este grupo ejercía de
una u otra forma en su interior. Esas 460.000 hectáreas declaradas PNN, con presencia de múltiples actores legales e ilegales, solo es posible administrarlas
y manejarlas haciendo partícipes a las comunidades de su administración,
manejo, control y seguimiento. La actuación solitaria del Estado, como
lo demostró empíricamente Elionor Ostrom en sus investigaciones, no es
eficiente al momento de garantizar su conservación y preservación para las
generaciones presentes y futuras, por tal motivo, son necesarios los esfuerzos
mancomunados y estructurados, que permitan coordinar los esfuerzos
del Estado y las comunidades para la gestión y protección del territorio.
Los hallazgos se pueden resumir así:
1. Los PNN, y dentro de ellos el PNN Paramillo, son bienes de uso común,
que hacen necesario un manejo adecuado para garantizar su conservación,
de manera que se aplique el principio de desarrollo sostenible
de forma que no se comprometa su disfrute para las generaciones
presentes y futuras.
2. La presencia de grupos armados al margen de la Ley al interior del
PNN Paramillo desestimuló la intervención de colonos y otros actores
en esta área protegida. Es evidente el incremento en la deforestación
luego de la firma de los acuerdos de paz del Teatro Colón. Las denuncias
realizadas por el Ideam y el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo así lo demuestran.
3. La actividad del Estado como único actor a cargo de las zonas de PNN
definitivamente resulta insuficiente para garantizar la conservación de
esta área protegida, por lo que desde la perspectiva de una gobernanza
policéntrica, y al considerar la complejidad que representa en Colombia
la administración de un PNN con múltiples actores y conflictos
desde lo social, ambiental, económico y territorial, se requiere hacer
partícipes a las comunidades y concertar con ellas estas estrategias
tendientes a su conservación y manejo.
4. Una adecuada administración y manejo del PNN Paramillo debe partir
del reconocimiento y aceptación de los grupos étnicos, campesinos y
colonos que lo habitan, por lo que una propuesta de administración y
manejo debe incluir aspectos socioculturales y prácticas tradicionales
de uso y manejo del territorio.



